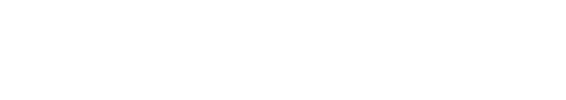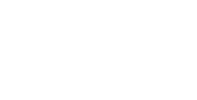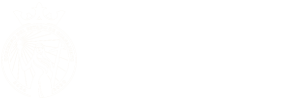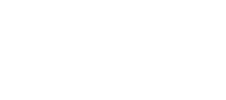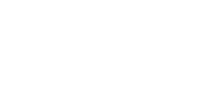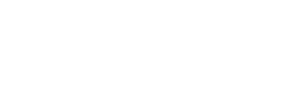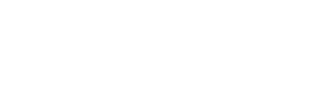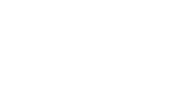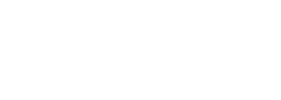La comunidad como horizonte: reimaginar la cultura desde las mujeres y los pueblos indígenas
• Conversación con Jesusa Rodríguez y Marcela Rodríguez
En un país como México, donde las contradicciones históricas siguen marcando los ritmos del presente, hablar del arte es hablar de resistencia y transformación. Marcela Rodríguez y Jesusa Rodríguez reflexionan sobre los retos que enfrenta la cultura contemporánea, el avance de la tecnología, el individualismo y la invisibilización de voces esenciales. Este diálogo pone el énfasis en la mujer como protagonista de la escena artística y cultural, reconociendo la centralidad de las comunidades indígenas y la necesidad de reconfigurar los espacios de producción.
Marcela Rodríguez: Un primer esfuerzo en favor de este replanteamiento es la idea de encargarle obras a jóvenes compositoras. El Cervantino siempre ha sido un espacio de oportunidad para darse a conocer e ir construyendo una red de personas en el medio. En este Cervantino participé con una curaduría y me di cuenta de la cantidad de mujeres compositoras nuevas y talentosas que hay. Cuando empecé éramos pocas, hoy hay más de trescientas mujeres compositoras en México con un nivel altísimo.
Se subraya la importancia de ofrecer un espacio institucional a jóvenes compositoras; validando su proceso y dándoles difusión. Esta convicción comienza con un periodo de posicionamiento político en el que se han recuperado espacios en los que habían sido relegadas las mujeres. Destacan los discursos con enfoque de género que han promovido, sí un empoderamiento feminista, pero que se han dedicado a nombrar lo que en su normalización ha quedado invisibilizado. Dotar de nombre las prácticas de segregación y discriminación es un paso indispensable para reconocer la problemática y comenzar a proponer soluciones.
Jesusa Rodríguez: Las mujeres han tomado el lugar que les corresponde, sin embargo, ha ocurrido una injusticia triple contra las mujeres indígenas. El feminismo se quedó en el área urbana y la clase media. Mientras que las mujeres han conquistado espacios en la vida pública, la marginación por ser mujeres indígenas y por vivir fuera del centro, sigue marcando una falta. Desde donde trabajo en el Plan de Justicia de los pueblos Chichimeca-Otomí del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro, he podido conocer el mundo desde los pueblos originarios. Es otra realidad que desmonta los clichés del feminismo que se acomoda sin visión crítica, y evidencia la potencia ancestral de las mujeres originarias. Es otro mundo, con una riqueza infinita y también de gran abandono y pobreza. La mujer indígena siempre ha sido la que ha sostenido el mundo. No sólo trabajan en el campo, cocinan y cuidan, también portan el conocimiento ceremonial, gobiernan en las asambleas y forman las nuevas generaciones. En las comunidades indígenas, el mundo, la fuerza, el talento y la creatividad viene de las mujeres, porque son lo que está más vivo, son las que están más en contacto con la naturaleza, la gran fuente de la creatividad.
A este respecto también se plantea el contraste entre lo urbano y lo indígena no como una oposición irreconciliable, sino como una invitación a abrir el horizonte de lo político, lo artístico y lo vital.
JR: Las niñas, que a los siete años son autoridades en sus comunidades, revelan que el poder puede asumirse desde una lógica distinta, profundamente comunitaria y espiritual. Desde el 2019 se planteó una nueva realidad para los pueblos indígenas que están retomando su fuerza a partir de lo que llamo la reconquista espiritual de México.
Se trata de tradiciones que comprenden la idea de vivir en comunidad con fuerza; esta noción es entendida como la cualidad de encontrar puntos en común, y en las cosmogonías de los pueblos originarios no se limita a los humanos, sino que reconoce como par a las plantas y los animales. Este hecho propicia una mayor profundidad a la forma de coexistir en el mundo.
JR: Todo lo que se haga por ahondar y en favor de recuperar la inteligencia artesanal, vale la pena.
MR: Este concepto de la inteligencia artesanal, se ha ido perdiendo. Refiere a hacer cosas con las manos y estar en contacto con la materia directamente, no con lo electrónico. Esta práctica nos revela una información muy distinta frente al trabajo digital. Es verdad que, en la composición, el uso de softwares ha facilitado los procesos técnicos, permitiendo una mayor rapidez en la realización y entrega, no obstante, la tecnología, la inteligencia artificial, puede ser un arma de doble filo.
JR: La facilidad no produce nada. La probabilidad de que estas herramientas suplanten al pensamiento es baja.
MR: Existe una clara frontera entre el instrumento y la idea. El fondo, el contenido real, se encuentra en la creatividad que uno le mete. Lo digital sólo es una herramienta.
Esta crítica a la tecnología se vincula con otra preocupación central: la desconexión con la naturaleza. Jesusa sostiene que mientras sigamos consumiendo animales de forma industrial, el conocimiento que tiene para ofrecer la naturaleza nos seguirá siendo ajeno. No es solamente una postura ética, sino una concepción profunda de lo vivo.
JR: Mientras sigamos sin respetar a los animales, la puerta de la naturaleza está cerrada. No la puerta de la que habla Goethe, que es más intelectual, filosófica o metafísica, sino la puerta real, que tiene que ver con la inteligencia artesanal y que se encuentra en la naturaleza y los animales. El no respeto al mundo natural nos aleja de la esencia humana y nos acerca cómodamente a los procesos tecnológicos que, al no usarlos críticamente o como herramientas de apoyo, reducen todo a la banalidad.
La inteligencia artesanal se vuelve indispensable y una manera de acceder a ella es a partir de escuchar las voces indígenas que están más vinculadas. Este esfuerzo ha de ser una convicción pues hace frente a un contexto de creación donde imperan los procesos individuales.
JR: Veo la diferencia entre las comunidades indígenas y lo que hoy llaman comunidad artística, en la que aún no creo, porque existe, pero no se mueve como comunidad.
MR: El fenómeno artístico es individualista. Permanece la idea del individuo exitoso y brillante. Se ha perdido lo comunitario. De ahí la relevancia de espacios como el Cervantino donde se llama e invita a grupos diversos de personas para organizar. Siendo otra característica importante el que puedan ser personas jóvenes y se les den oportunidades.
JR: En cuanto se le da la oportunidad a una mujer indígena de hacer teatro, ya es dramaturga, actriz, productora, y logra premios internacionales. En esta edición contamos con la presencia de Petrona de la Cruz —campesina, hablante maya, fundadora del colectivo FOMA, escritora, actriz y política—, su trayectoria es ejemplo de lo que puede ocurrir cuando hay acceso a los medios correctos. Petrona es una mujer de enorme fuerza.
MR: Es prueba de que el teatro comunitario, que emerge desde lo colectivo y horizontal es posible y necesario frente al individualismo.
JR: El Cervantino, con eventos de artistas de muchos lugares, sirve para visibilizar, redistribuir el poder y generar espacios de comunión. El reto es cuando, al finalizar el festival, cómo lograr que este espíritu permanezca. El papel de las instituciones es indispensable para subsanar esa efimeridad. Ahora, con Claudia Curiel como secretaria de Cultura y quien tiene esta intención colectiva, se puede explorar propuestas de convivencias, coloquios y encuentros entre artistas. Hay muchas maneras de compartir la sinergia.
MR: El trabajo suele ser solitario y a veces el sentido de comunidad termina cuando el concierto finaliza. Pero otras políticas por la comunidad son posibles.
JR: Hay que pensar en modificaciones clave, por ejemplo el artículo segundo constitucional o la creación del FAISPIAN. Hoy las comunidades indígenas son un cuarto poder. Este despertar es impresionante. Estamos viviendo una transformación, en unos años vamos a ver compositoras contemporáneas, pintoras y escultoras indígenas. Vamos a ver un resurgimiento de las artes desde una visión comunitaria, más cercana a la naturaleza, con la predisposición de escuchar.
El impacto de estas transformaciones será un cambio de paradigma que viene desde una lógica que busca el arraigo. Ambas creadoras apuestan por el silencio que escucha, el arte que construye comunidad y por la política que nace desde la raíz. Proponen un horizonte distinto: un arte que recupere el vínculo con la tierra y con los otros. El Cervantino es un festival que representa muchas de las tensiones aquí abordadas y que hoy tiene la oportunidad de ser un espacio de comunión, de creación colectiva y de justicia política. En ese proceso, las mujeres —especialmente las mujeres indígenas— no sólo deben ser parte, sino que deben estar al centro.